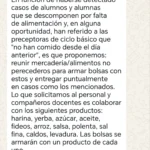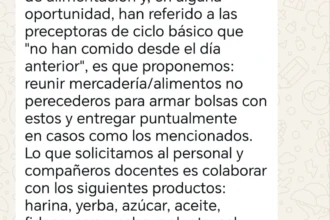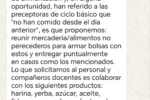El Congreso argentino revirtió el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero el gobierno de Javier Milei planea una estrategia para evitar que la norma se aplique tal como fue sancionada. Aunque las cámaras aprobaron la ley por abrumadora mayoría, el Ejecutivo ya evalúa medidas judiciales y decretos para “suspender” el cumplimiento del aumento de prestaciones y pensiones que establece la norma. La paradoja es fuerte: sancionan la ley, pero la intención oficial es dejarla sin efecto en la práctica.
Qué dice la ley y qué se revocó
La ley, aprobada originalmente por el Congreso el 10 de julio de 2025, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año). Incluye la restitución de pensiones para personas con discapacidad, actualización periódica de consiciones de los prestadores, mejoras en aranceles y prestaciones básicas, además de obligaciones para que el Estado cumpla la convención internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad.
El Presidente Milei había vetado la ley el 2 de agosto, argumentando que implicaba un costo fiscal excesivo y que no se habían definido las fuentes de financiamiento para cubrir esos gastos. Sin embargo, tanto Diputados como el Senado lo rechazaron, anulando su veto. El Senado lo hizo con 63 votos a favor de la ley, solo 7 en contra.
También hubo al menos un fallo judicial que declaró inconstitucional el veto presidencial, tras el amparo de padres de dos niños de 11 años cuyas prestaciones estaban en riesgo.
A pesar de la derrota política y judicial, fuentes del gobierno le confirmaron a distintos medios que el Ejecutivo analiza emitir un decreto presidencial (o instrumento equivalente) que “ponga en suspensión” los artículos de la ley que implican erogaciones nuevas, hasta que se sancione el Presupuesto 2026. Esta maniobra tiene como objetivos:
- Ganar tiempo, evitando desembolsos inmediatos.
- Fragmentar posibles reclamos judiciales, esperando que sean particulares (personas individuales) los que presenten demandas, atomizando los procesos legales.
- Mantener la apariencia de cumplimiento formal, al reconocerse la ley, pero limitando su puesta en marcha real. Algunos segmentos oficiales admiten públicamente que partes de la ley “no serán aplicadas” mientras se sostiene la prioridad del equilibrio fiscal.
El gobierno sostiene que la falta de fuentes claras de financiamiento autoriza esta suspensión parcial, y que congresualmente se avanzó con la ley sin respetar lo que, según su interpretación, exige la Ley de Administración Financiera.
Consecuencias reales
- Las personas con discapacidad seguirán sin recibir los aumentos que la ley garantiza, si se concreta la estrategia suspensiva. Se teme que no solo se posterguen pagos, sino que se deterioren prestaciones esenciales.
- El fallo judicial reciente demuestra que algunos derechos ya afectados están siendo reconocidos como urgentes: los tribunales consideran que no pueden postergarse los derechos a salud, educación, rehabilitación y prestaciones básicas.
- Organizaciones civiles advierten que esta estrategia de “ley sancionada pero no ejecutada” es una forma de desprotección institucional que profundiza la exclusión social y la desigualdad.
- En lo político, esto representa un desafío enorme para el oficialismo: aunque haya ganado vetos rechazados, la credibilidad puede caer si las leyes quedan solo en el papel. Ya hay quienes señalan que esto demuestra que Milei continúa con “la motosierra” pese a gestos institucionales de derrota parlamentaria.
Aunque la ley ahora tiene rango formal de ley, si el Ejecutivo logra suspender su cumplimiento mediante decreto o judicialización, quedará demostrada una brecha grave entre lo que decide el Congreso y lo que efectivamente cumple el gobierno. Para quienes viven con discapacidad, ello significa incertidumbre sobre si recibirán lo que ya fue votado como derecho, y sobre si podrán sostener tratamientos, terapias, acompañamiento educativo y prestaciones sociales básicas.